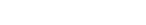¿Cómo abordar la intervención en entornos escolares?
Usted ha accedido a una información que no pertenece a la Sede electrónica
Para más información consulte nuestro apartado de Aviso Legal
A continuación, se propone una guía de decisiones y pasos que son importantes para abordar una intervención en el entorno de uno o varios colegios.
La metodología se ha puesto a prueba en los colegios piloto que sirvieron de aprendizaje. Es una metodología flexible, que puede y debe modularse según el contexto y el tipo de intervención, pero pretende destacar los elementos esenciales de un proyecto de entorno escolar que multiplique sus efectos beneficiosos.
La selección del o de los colegios obliga al grupo motor a una reflexión sobre los equipamientos y los distritos. Esta decisión depende de la unidad o el nivel administrativo que tenga la responsabilidad de intervenir, del presupuesto, de la demanda existente, de los proyectos en marcha o de la gravedad de los problemas existentes.
En algunos casos, será interesante incluir en el proyecto a varios colegios próximos o, por el contrario, empezar por dos centros muy diferentes para aprender del proceso. Idealmente, se debería tener un plan para el distrito e intervenir por fases, pues el objetivo de la ciudad de Madrid es que todos los entornos escolares, y el conjunto de los equipamientos, mejoren la calidad de su entorno y amplíen su impacto social y su resiliencia climática.
En el proyecto piloto se optó por la distribución de centros en toda la ciudad y por la diversidad de tipologías urbanas, barrios y colegios, para obtener una gama amplia y útil de problemas y soluciones posibles. Se descubrió que no hay dos colegios iguales, aunque algunas intervenciones pueden replicarse y las soluciones concretas estandarizarse.
El paso esencial es elaborar una mínima caracterización del colegio y su entorno que ayudará en las decisiones. Habrá que preguntarse sobre una serie de aspectos, sobre las siguientes cuestiones:
- Colegio: ¿Cuáles son las características del centro educativo? Dimensiones y condiciones de la parcela y la edificación, ubicación puertas y formas de acceso. ¿Se ha intervenido previamente, por ejemplo, en los patios?
- Barrio: ¿Cómo es su entorno urbano? Red viaria, parques y plazas cercanos, tipología de la vivienda, aparcamiento, equipamientos próximos. ¿Hay proyectos de espacio público, movilidad o regeneración urbana en las proximidades de los centros que puedan generar sinergias o conflictos?
- Comunidad escolar: Personal docente y no docente. Caracterización del alumnado y las familias. Número de estudiantes y ámbito del que proceden ¿Tiene AMPA o AFA el colegio? ¿Qué uso del colegio hay tras el horario lectivo? ¿Utilizan algún espacio público o equipamiento próximo al salir del colegio?
La pregunta que el equipo motor debe hacerse es: ¿qué es un “entorno escolar”?
La amplitud del término “entorno” es deliberada, pues permite decidir en cada caso el ámbito de la intervención. La razón de esta flexibilidad está en los mismos objetivos: si se trata de mejorar su adaptación climática y el uso de un espacio clave de los barrios de reducir el ruido y la contaminación, y de promover la movilidad sostenible y el encuentro entre familias, estos objetivos obligan a intervenciones diferentes según las características de los centros. Se pueden plantear cuatro ámbitos de referencia:
- Escala 1. Plaza escuela y calle escolar. Como mínimo, las acciones deben permitir entradas y salidas del colegio cómodas y seguras, que faciliten el movimiento y la estancia de un número elevado de niños y niñas y sus acompañantes. Y que mejoren la calidad del aire y el confort climático con sombra y agua. Las puertas de acceso y las aceras y vías delanteras y circundantes son aquí el elemento central sobre el que intervenir. Siempre teniendo en cuenta las oportunidades que brinda el entorno para lograr más espacio, limitar la velocidad de los coches, y obtener nodos de frescor y vegetación donde no existen.
- Escala 2. Entorno escolar e itinerarios peatonales. En un segundo modelo, la escala debe contemplar el uso y la movilidad: ¿por dónde van los niños y niñas que caminan o van en bici? ¿Dónde aparcan o se detienen los que vienen en coche? ¿Cuáles son los puntos críticos, cruces y vías? Observar el itinerario próximo de la comunidad escolar y sus conexiones permite decidir dónde y cómo intervenir en el espacio público, en las vías y transporte, con calmado de tráfico, peatonalizaciones temporales o definitivas, creación de pasos elevados, cambios de dirección, eliminación de plazas de aparcamiento, etc
- Escala 3. Conexión con equipamientos o parques. La tercera escala pone en relación el colegio con otros elementos básicos de su entorno. ¿Hay un parque o plaza cerca? ¿Se puede llegar de manera cómoda y segura, es decir, con autonomía? Dibujar e intervenir en ciertos itinerarios y conexiones próximos, o bien en entornos que determinan la calidad del propio colegio puede llevar a intervenciones más ambiciosas
- Escala 4. Regeneración del entorno. Por último, hay que plantear el ámbito como una posibilidad de regeneración urbana. Si se va a mejorar un parque próximo o si existe un equipamiento que es utilizado a menudo por el colegio, o si las calles o plazas cercanas pueden beneficiarse de un área “libre de coches”, etc. En este caso el entorno escolar forma parte y es la justificación para una intervención más amplia de mejora de un ámbito urbano.
Una vez seleccionado el centro, la concepción y el diseño de la intervención dependen del diagnóstico de su situación. Aunque la caracterización inicial ayude en las primeras decisiones, es conveniente dedicar un tiempo a realizar un análisis más detallado.
El diagnóstico tiene dos objetivos:
- El conocimiento del colegio y del área sobre la que se va a actuar para aprovechar al máximo la intervención en el espacio público, de un modo que revierta en beneficio del barrio y sus vecinos y vecinas.
- La información y el compromiso de la comunidad escolar permite conocer mejor el entorno y sus posibilidades, tener el apoyo vecinal para abordar las molestias y los cambios, mejorar el mantenimiento y uso posterior de los espacios ganados. Participantes en el diagnóstico El primer paso para el diagnóstico es decidir quién va a participar en el mismo. Desde la experiencia de los proyectos piloto se recomiendo un grupo mínimo de actores comprometidos
¿Quién participa en el diagnóstico?
- Las áreas, servicios y niveles municipales implicados. Es importante mantener reuniones o formar un grupo motor (según la ambición del proyecto) con los y las técnicos de áreas clave (obras, zonas verdes, cambio climático) y distrito (en su faceta arquitectónica y social, por ejemplo, educación). En todo momento, el mantenimiento debe estar presente. Quien diseña una intervención debe considerar quién va recibir, gestionar y mantener ese espacio nuevo o renovado y cómo va a hacerlo.
- La comunidad escolar. Mantener reuniones informativas con el colegio, su dirección, el AMPA (o un grupo de madres y padres, si no hay asociación), representantes de los alumnos/as, ofrece un conocimiento rico y variado sobre los problemas y las virtudes del entorno. Puede mejorar las decisiones y desde luego mejorará siempre la recepción y el uso de la obra.
- Informantes clave del vecindario. Si la acción tiene ambición, es fundamental consultar a la asociación de vecinos/as, de comerciantes, o bien a los y las responsables de equipamiento cercanos. Ofrece información relevante y facilita la absorción de los cambios.
Metodología del diagnóstico
El diagnóstico no es un estudio exhaustivo del área, sino una aproximación muy orientada a un ámbito urbano concreto, con una finalidad práctica: mejorar el proyecto, adaptarlo al entorno social y facilitar su utilidad futura.
Dilemas y conflictos que se evitan y soluciones que se descubren.
Las reuniones y conversaciones con la comunidad escolar o vecinal mejoran las decisiones al contar con una base en la vida real del centro y sus demandas. Muchos problemas no se ven a simple vista. Además, tener presente a la comunidad escolar implica una tarea de pedagogía pública que evita conflictos o malestar.
- Cuando se quitan plazas de aparcamiento o se cambian sentidos o el diseño del viario, es importante explicarlo y contar con las asociaciones.
- Cuando se plantan especies vegetales adaptadas al cambio climático, pero que cambian las expectativas sobre lo que es ornamental.
- Cuando se eliminan o disminuyen los vallados o se deja más libertad de movimientos a la infancia, un cambio que debe ser acompañado por toda la comunidad y las familias.
Por último, las reuniones con la comunidad escolar ponen el foco en un elemento esencial de las intervenciones: la gestión de ese espacio y su cuidado y mantenimiento. No es lo mismo intervenir solo para mejorar los accesos a un colegio que para sostener un proyecto de apertura del centro en tardes y fines de semana. Toda la intervención se adecúa entonces a ese proyecto de gestión del equipamiento como refugio climático o espacio público renovado.
Diagnóstico y proyecto
Una vez realizadas esas técnicas, el diagnóstico permite comprender una serie de dimensiones que conforman el proyecto:
- La detección de los problemas y oportunidades relacionados con el acceso, las condiciones ambientales y la relación de los centros con otros espacios y equipamientos urbanos.
- Las reclamaciones de la comunidad escolar, su disposición a introducir cambios y su participación en otros programas municipales.
- La facilidad o dificultad técnica de la intervención y su coste.
- Las economías de escala y la vinculación de la intervención con otros proyectos municipales.
- Las necesidades de cuidado y mantenimiento futuros
A partir del diagnóstico y una vez decidido el ámbito de la intervención, se abren siempre varias posibilidades, según la disposición al cambio de la comunidad escolar y vecinal, la dificultad técnica, el presupuesto actual de ejecución y futuro de mantenimiento, y la vinculación del proyecto de entorno escolar con otras acciones de mejora o regeneración urbana.
La comprensión del funcionamiento del entorno del colegio, permite plantear una primera solución por parte de los responsables técnicos, dando respuesta a las necesidades detectadas. El equipo técnico deberá reflexionar sobre la forma de lograr los objetivos climáticos y la mejora del espacio público. Para abordar estas cuestiones, hay que tomar decisiones sobre:
- El diseño general del espacio
- Los cambios en la gestión del tráfico (sentidos de circulación, la señalización, los aparcamientos, etc.)
- Los materiales y suelos
- El mobiliario
- La vegetación y el agua, la sombra
- Las necesidades de mantenimiento, los contratos y competencias
Se decidirá, por ejemplo, cuál es el espacio central que ha de concentrar los esfuerzos, dónde se va a ubicar la plaza, qué conexiones hay que favorecer. Un primer croquis sirve para plasmar esas decisiones y que el equipo motor concentre sus esfuerzos en lograr esos objetivos.
La propuesta se va desarrollando y definiendo al compartirla con los equipos municipales involucrados. En este sentido, un aporte esencial es el estudio de movilidad que puede aportar soluciones para calmar el tráfico en todo este ámbito.
Es el momento de plantear todos los aspectos que entran en juego en un proyecto de espacio público: dimensiones y características de la zona estancial; soluciones de diseño y de gestión de la movilidad para templar el tráfico; el papel que va a tener la vegetación y dónde se va a ubicar; o cómo reforzar algunas conexiones con espacios clave del barrio, entre otras cuestiones. Se abre un proceso de ida y vuelta con las otras áreas implicadas que van a contribuir con sus aportaciones a mejorar y a afinar el proyecto, hasta dar con la solución definitiva.
A partir del diseño acordado, se redacta el proyecto de ejecución, que va a encajar y ajustar la propuesta a las condiciones y dimensiones reales. Esto supone integrar todas las capas y aspectos que conlleva la intervención en el espacio público en cuanto a infraestructuras urbanas y servicios. El proyecto de ejecución debe ser fiel a los requerimientos y a los criterios ambientales y sociales establecidos en las fases previas para no desdibujar el resultado. Hay que contar con equipos técnicos que tengan conocimiento y sensibilidad para integrar criterios de sostenibilidad en los proyectos y se abran a incorporar y ensayar soluciones novedosas (SUDS, renaturalización, elementos de mobiliario y acondicionamiento, entre otras cuestiones).
La ejecución de la obra es un momento sensible por las alteraciones y cambios que se producen en el entorno. El hecho de contar con la alianza de la comunidad escolar, que conoce y apoya el cambio que se va a producir, facilita su desarrollo y previene los posibles conflictos.
Una intervención con criterios climáticos incide especialmente en el subsuelo, donde se encuentran muchas infraestructuras y redes de servicios. Intervenir en profundidad complejiza las obras, lo que posteriormente facilitará el uso y el mantenimiento en el ámbito intervenido.
Al igual que en la redacción de los proyectos, en la ejecución de las obras se debe valorar a las empresas que tiene conocimiento y disposición para materializar soluciones novedosas de adaptación climática.
El plazo de realización de este tipo de obras coincidirá al menos en parte con el periodo lectivo escolar, lo que habrá de tenerse en cuenta en su planificación y coordinación con la comunidad escolar.
En los proyectos de mayor envergadura es importante establecer fases por razones operativas y/o presupuestarias.
Evaluar las intervenciones públicas tiene varios objetivos:
- Rendir cuentas a la ciudadanía sobre la eficacia y eficiencia de la acción municipal.
- Ayudar a tomar decisiones, corrigiendo problemas encontrados y mejorando las soluciones para el propio proyecto u otros proyectos similares.
- Comprender el impacto ambiental y social de las acciones y compartir las lecciones aprendidas.
De todas las funciones de la evaluación, la más importante es el aprendizaje continuo al que obliga. Partimos de asunciones que tenemos que comprobar para seguir actuando en una determinada dirección, o cambiarla.
- Por ejemplo: pensamos que la mejora de patios y entornos escolares va a tener un impacto favorable en la salud, al disminuir la contaminación ambiental, el ruido y los accidentes de tráfico en torno a los centros educativos. Estos objetivos pueden medirse para comprobar si el efecto es el esperado.
- O bien, creemos que estas intervenciones mejoran la imagen de los colegios públicos, así como el ambiente escolar, dentro y fuera de las aulas. Los resultados de carácter más social y más cualitativo pueden también medirse: por ejemplo, analizando la evolución de la matrícula, o el aumento de socios y socias de las AMPAS o AFAS.
¿Cómo se evalúa?
Hay dos maneras de abordar la evaluación. La primera es tener una línea base de datos, reunidos durante el diagnóstico y comprobar, una vez realizada la intervención, cómo han evolucionado. Estos datos pueden ser muy fáciles de obtener, como el número de alumnos/as, o en algunos casos, exigir una técnica más compleja, por ejemplo, una encuesta de movilidad. Sabríamos así si han cambiado los hábitos, y si hay más niños y niñas que caminan al colegio o van en bici, si lo hacen solos o acompañados, etc.
Cuando no existe información de partida, porque no se ha recogido, o porque hay cambios entre los equipos que hacen la intervención y los equipos que desean evaluar el impacto, también es posible evaluar. Preguntar a las personas por los cambios que han observado permite conocer su satisfacción, la mejora del clima escolar, las formas de movilidad o la vida social generada en torno a la plaza escuela. Son técnicas cualitativas que pueden ser más sistemáticas o más abiertas, según los fines y los medios de quien evalúa. A veces, bastará con reunir de un nuevo a los representantes de la comunidad escolar que participaron en el diagnóstico y recoger su opinión un año después.
Hay que recordar que la evaluación consiste en aprender, por lo que nunca deben “castigarse” los errores o los efectos no deseados.
¿Quién evalúa?
Esta es la pregunta clave. A veces, los equipos municipales que realizan una intervención no tienen ni la práctica ni la oportunidad para evaluar su trabajo. Pueden pasar el testigo a los que se ocupan de mantener ese proyecto, por ejemplo, los responsables de obras y de educación de los distritos.
También el área que estableció los criterios, como el área de cambio climático, puede realizar una evaluación global de esta política, comparando varios centros para entender qué funciona mejor, cual es la mejor manera de intervenir en el futuro, cuáles son los efectos obtenidos, y también los no deseados.
Un sistema de indicadores para los colegios
Los indicadores tienen la virtud de facilitar el conocimiento y la toma de decisiones de forma rápida y relativamente sencilla. Se puede construir una tabla de mando que permita observar en qué situaciones han mejorado o empeorado los indicadores que elegimos. Estos datos deben ser fáciles de recoger y realizarse con una periodicidad que de elementos de juicio.
No hay que olvidar que lo importante es siempre el análisis y la interpretación de los resultados. Los indicadores no hablan por sí solos, precisan un contexto que debe ser comprendido: no hay en Madrid dos colegios iguales en sus condiciones urbanísticas y sociales
Comunicar estos cambios es esencial. Ya se ha explicado que la comunicación y reuniones con los actores más comprometidos o afectados mejora los proyectos y evita conflictos.
Pero además es importante explicar a la ciudadanía lo que se está haciendo y por qué. Esta comunicación institucional tiene varios fines:
- Práctico: al anunciar y explicar los motivos de una obra que puede afectar al tráfico, la parada del autobús, los recorridos en vehículo o a pie, la pérdida o desplazamiento de plazas de aparcamiento o cualquier otra transformación urbana.
- Pedagógico: al contar a los vecinos y en general a la ciudadanía la plasmación de una política de cambio climático y de regeneración urbana. Estas intervenciones muestran, más que cualquier discurso, que la mitigación y adaptación al calentamiento global, y en general, la mayor sostenibilidad urbana no son solo obligaciones políticas, sino oportunidades para mejorar la vida de todos.
- Demostrativo: El entorno escolar y su mejora climática son solo un paso en una política de adaptación de la ciudad al cambio climático. Tiene un efecto demostrador que puede replicarse en otros colegios e institutos, en otros equipamientos sociales, culturales, deportivos, de mayores, de salud, etc.
Por si fuera poco, son intervenciones que muestran el interés de la administración municipal por la infancia, por la vida cotidiana de las familias, por la habitabilidad de los barrios.
Hay muchas maneras de contar esta política, pero la comunicación debe estar contemplada en el diseño del plan de distrito, o bien del área responsable o impulsora. En otras ciudades de España y Europa existen páginas en internet donde se describen las intervenciones en patios y entornos, y se anuncian los cambios por venir.